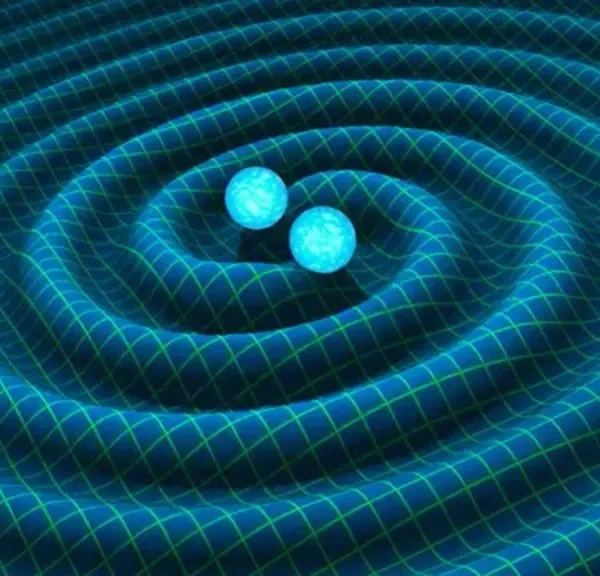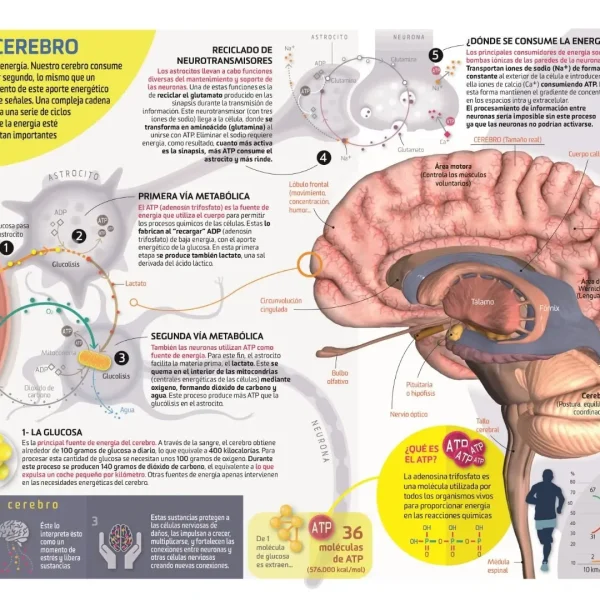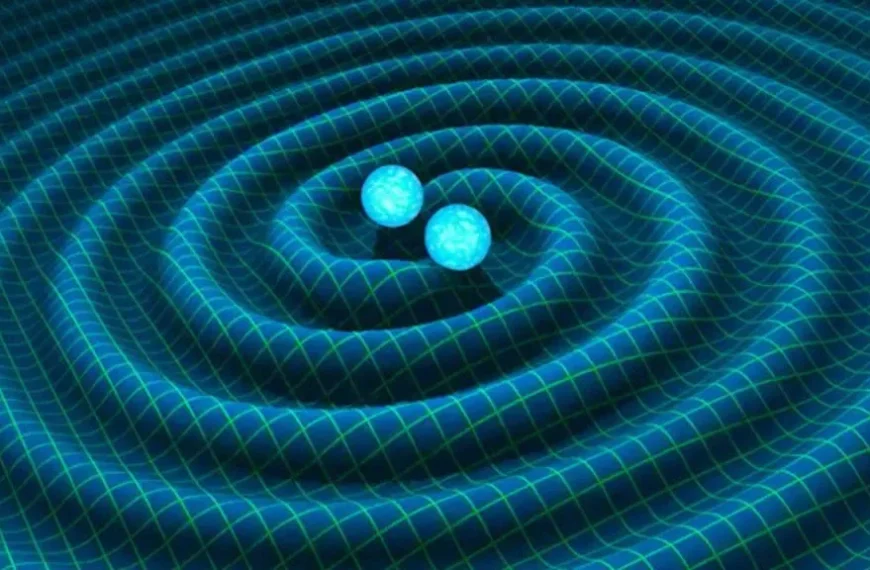En la última década, el gasto militar mundial no ha dejado de crecer. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), en 2023 aumentó un 6,8% respecto al año anterior, consolidando un ciclo expansivo que condiciona los presupuestos estatales. El argumento central es la disuasión creíble: si el coste de atacar es inasumible por la capacidad de respuesta del adversario, el atacante se abstendrá. No obstante, la lógica de la disuasión tiende a convertir la prevención en sospecha y a que la inversión en defensa de otros se perciba como amenaza, alimentando una espiral de rearme. Además, eleva la desconfianza mutua y aumenta el riesgo de incidentes provocados o por errores, lo que plantea nuevas incertidumbres para la seguridad internacional.
En la actualidad, la ventaja militar ya no depende tanto del tamaño de los ejércitos como de la calidad tecnológica. La investigación y el desarrollo (I+D) y las innovaciones que de ellas derivan se han convertido en un factor estratégico para mantener o alterar equilibrios de poder, y crece la demanda de I+D para defensa. Este impulso presenta singularidades culturales: el secreto es a menudo un requisito operativo y de seguridad nacional, y, a la vez, la fiabilidad es esencial, pues los sistemas trabajan en entornos extremos y no pueden fallar. El resultado es un marco regulatorio que busca compatibilizar cooperación internacional con controles sobre datos e instalaciones, posibles restricciones de nacionalidad y una mayor compartimentación de tareas.
A diferencia de épocas anteriores, la frontera entre lo militar y lo civil es porosa. No solo hay innovaciones civiles derivadas de la actividad militar, sino que un volumen significativo de capacidades militares procede de tecnologías de doble uso originadas en la I+D civil: microelectrónica avanzada, inteligencia artificial, 5G/6G, ciberseguridad, materiales compuestos y fabricación aditiva. Este acercamiento obliga a reforzar los controles sobre la cooperación científica internacional, con cláusulas de acceso selectivo a datos e instalaciones, y a menudo a restricciones de nacionalidad en los equipos o a la mayor compartimentación de tareas. En este terreno, la gobernanza institucional de la investigación se vuelve tan importante como la excelencia científica y requiere nuevos procedimientos para la toma de decisiones y la responsabilidad compartida entre investigadores, financiadores y universidades.
Recientemente ha cobrado fuerza el fenómeno de las tecnologías profundas, o deeptech, caracterizadas por un alto contenido científico, barreras de entrada significativas y objetivos ambiciosos. No contar con acceso a estas tecnologías puede dejar a un país en una gran dependencia y poner en riesgo su soberanía, mientras que su interés para la defensa es claro por su capacidad de generar asimetrías: innovaciones que el adversario no posee y que tardará en copiar. Estas tecnologías también presentan retos científicos y oportunidades industriales y pueden responder a demandas sociales que superan el perímetro puramente militar, lo que refuerza su carácter dual. ¿Es ético investigar en armamento? La defensa genera tensiones en las instituciones académicas entre la difusión del conocimiento, la libertad para investigar, la colaboración internacional y la transferencia tecnológica hacia la industria, frente a la necesidad de seguridad y control.
Claves para una decisión comprometida. Una de las claves es preguntarse, en cada caso, cuál es el objeto y quién es el beneficiario de la investigación: no es lo mismo colaborar en armas de destrucción masiva que en sistemas de encriptación de comunicaciones; ni es igual tratar con una empresa que exporta armas a una dictadura que colaborar con quienes abastecen al propio ejército. La responsabilidad recae de forma compartida en el investigador, en las estructuras de I+D, en el personal de transferencia de conocimiento y en la dirección de la institución. Para avanzar, se proponen herramientas como (a) identificar proyectos y resultados de doble uso; (b) formación continua en regulaciones de ciberseguridad y tecnologías duales; (c) diligencia debida sobre socios y cadenas de valor; (d) cláusulas que delimitan ámbitos de explotación, territorios y finalidades. Este marco busca producir decisiones con criterio y argumento, como ocurrió en su día con la investigación biomédica. Velar por la paz exige reconocer que preparar o hacer la guerra implica el fracaso de evitar el conflicto por medios pacíficos. Europa ofrece un ejemplo notable de construcción de paz: fondos estructurales, Erasmus y programas de I+D que han tejido cohesión y confianza entre estados y sociedades. Desde las universidades debemos reivindicar y fortalecer estos instrumentos de relación e intercambio, convencidos de que la I+D, la tecnología y la defensa deben servir al bien común.