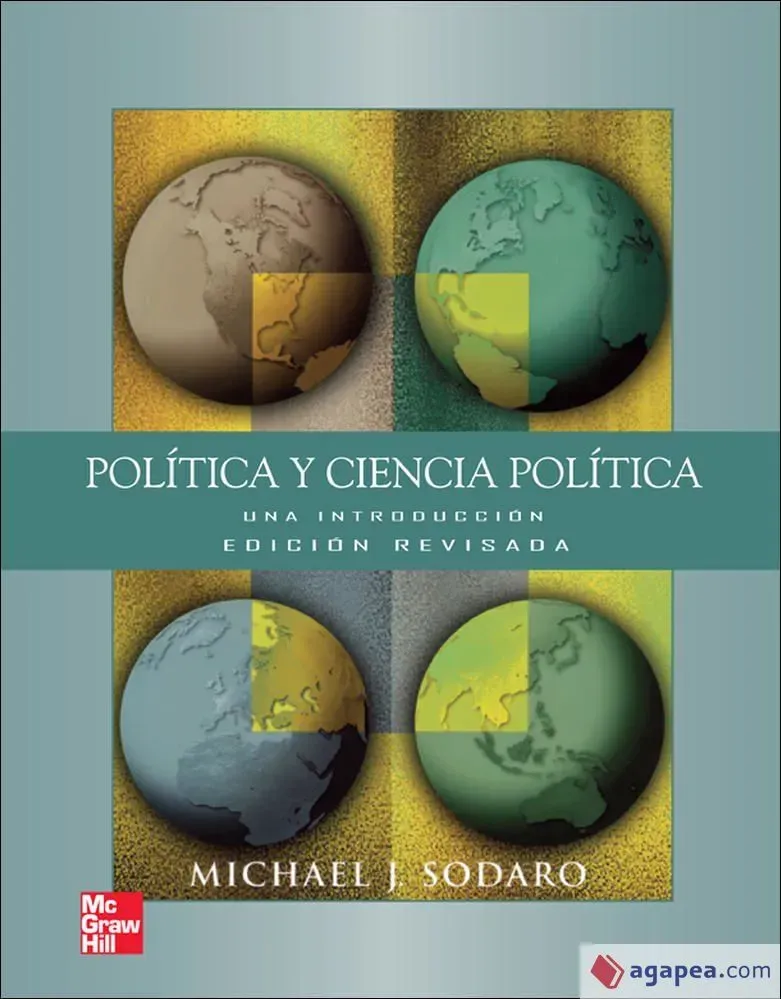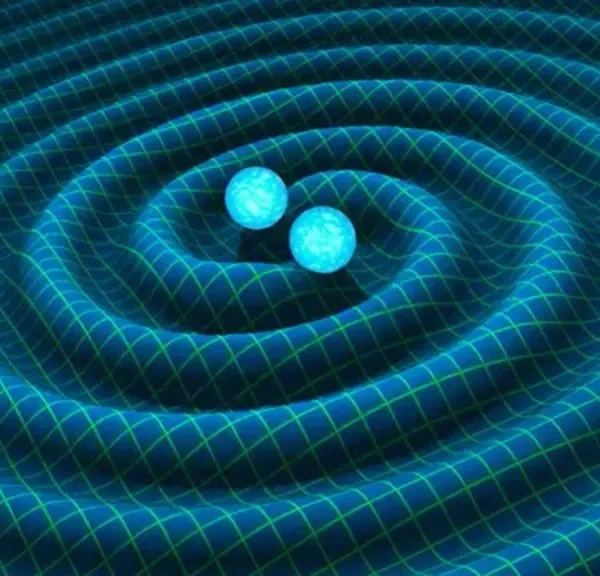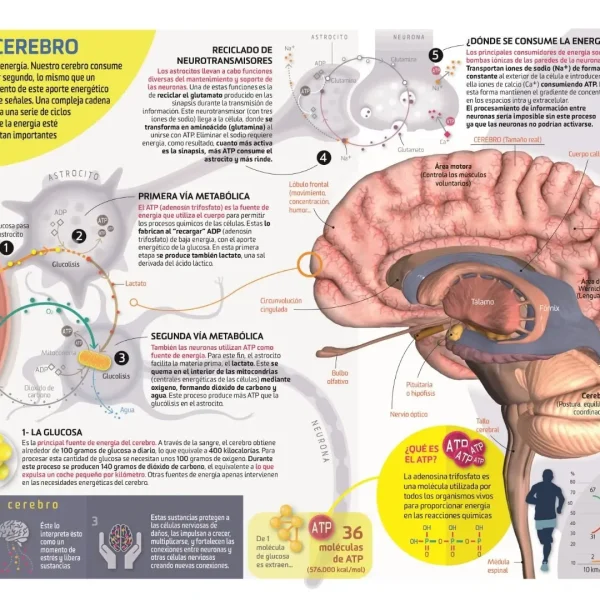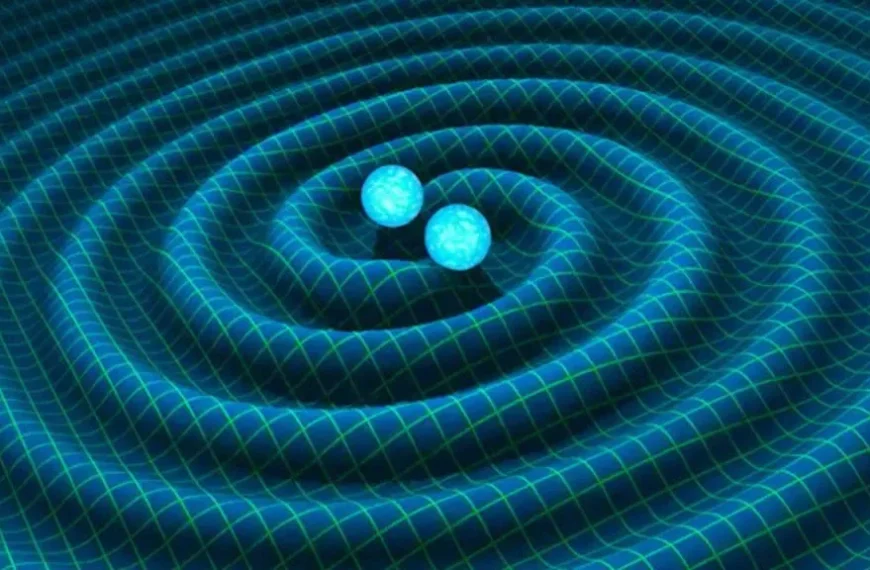La ciencia ya no se presenta como un bastión ajeno a la política: la definición de prioridades de investigación y la distribución de fondos obedecen a criterios que frecuentemente responden a agendas institucionales o electorales. En ese marco, la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos expuso cuán frágil puede ser la relación entre ciencia y poder. En 2020, Estados Unidos notificó su retiro de la Organización Mundial de la Salud, decisión que fue revertida por Joe Biden en 2021; sin embargo, en 2025 la administración Trump volvió a presentar una solicitud formal de retiro, que entraría en vigor en 2026. Este hecho simboliza no solo una decisión política, sino un rechazo directo a la cooperación científica global en plena era de crisis interconectadas. La pregunta de si la ciencia debe ser política pierde sentido; lo pertinente es preguntarnos cómo la política puede ser más científica.
Bajo ataques y amenazas. Los ataques a la ciencia no son un fenómeno nuevo y hoy en día temas como el cambio climático, la salud sexual y reproductiva o las vacunas han sido objeto de campañas de desinformación y presiones políticas en distintos países. La percepción de que la ciencia es neutral se desmorona cuando gobiernos o movimientos ideológicos deciden suprimir datos incómodos o desacreditar a investigadores. Según un artículo reciente publicado en la revista Science, la cuestión de si la ciencia debería ser política ya es irrelevante, porque la ciencia siempre ha sido política y hoy lo es más que nunca.
Diplomacia científica en tiempos de crisis. La diplomacia científica (es decir, el uso de la ciencia como puente en las relaciones internacionales) surgió como una estrategia optimista para enfrentar problemas globales. Sin embargo, un informe de 2025 de la Royal Society y la AAAS reconoce que ese optimismo ha dado paso al realismo: la ciencia por sí sola no puede resolver conflictos armados, pandemias o la crisis climática. El informe subraya que la relación entre ciencia y política es bidireccional. Esto refleja una realidad incómoda: la producción de conocimiento está moldeada por intereses geopolíticos, desigualdades estructurales y presiones económicas. Ignorar este hecho perpetúa asimetrías, especialmente entre el Norte y el Sur global.
El dilema de la neutralidad. Un caso reciente lo ejemplifica: el debate interno en la Royal Society del Reino Unido sobre si debía sancionar a Elon Musk por conductas que, según varios científicos, dañan la credibilidad de la institución. Algunos alegaron que expulsarlo sería un gesto político y pondría en riesgo la supuesta neutralidad de la academia; otros insistieron en que no actuar socavaría su misión de defender la ciencia. Este dilema ilustra un punto clave: cuando las instituciones científicas eligen no intervenir, también están tomando una posición política. La inacción puede interpretarse como complicidad o indiferencia frente a los ataques a la evidencia.
Cuestión de responsabilidad social. El pensador chileno Humberto Maturana sostenía que la ciencia no puede desligarse de la sociedad, pues siempre está impregnada de valores, visiones del mundo y consecuencias prácticas. La pandemia mostró que la forma en que comunicamos la ciencia es tan importante como los datos en sí. Como señala la académica Jane Gregory, no basta con que los científicos “se politicen” solo en tiempos de crisis: la participación debe ser constante, anticipatoria y basada en una comunicación clara y empática. De lo contrario, la ciencia corre el riesgo de convertirse en un recurso reactivo y no en una herramienta para la toma de decisiones informadas. Más que reclamar la neutralidad de la ciencia, debemos exigir que la política adopte un enfoque más científico: evaluar políticas con base en datos, medir impactos, corregir errores y reconocer incertidumbres. La historia demuestra que los países que integran la ciencia en la política de manera sistemática son los que mejor responden a crisis sanitarias, climáticas y sociales; y que marginar la ciencia trae costos altos. En suma, la invitación es a construir puentes con la sociedad, a traducir y contextualizar los hallazgos para que los responsables políticos tomen decisiones racionales y justas, y a reconocer que la política debe aprender de la ciencia para ser más eficaz.