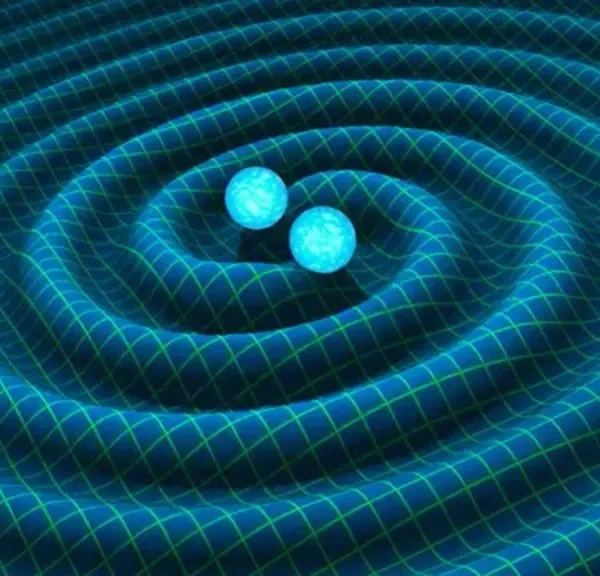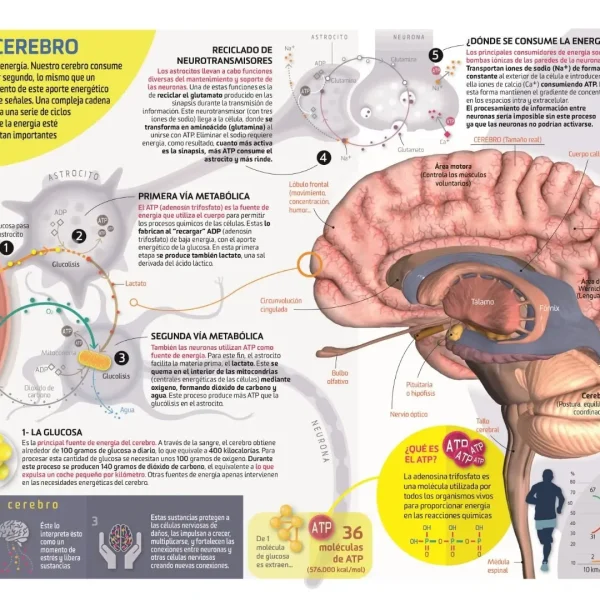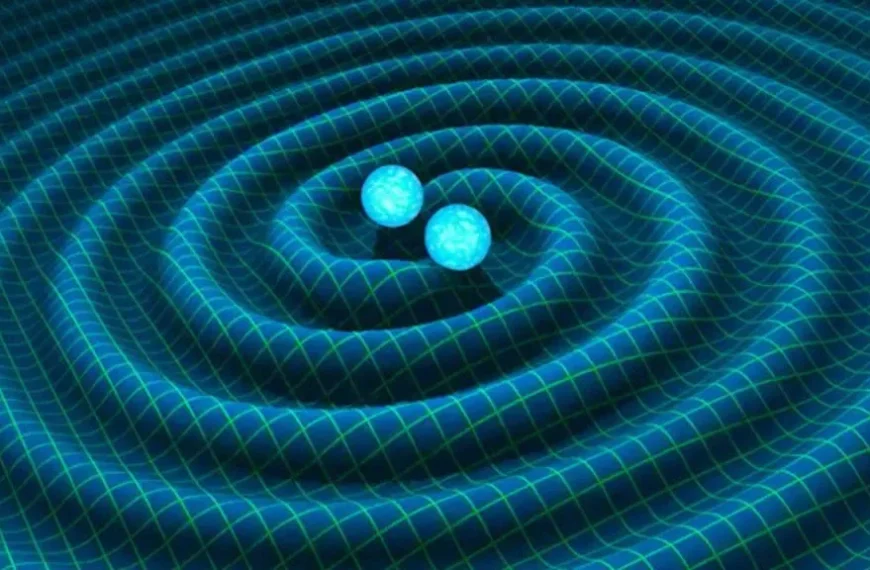En las calurosas noches de verano, cuando el sudor empapa nuestras sábanas y la búsqueda del descanso se convierte en una lucha interminable, muchos anhelan un escape a un gélido laboratorio criogénico. Esta fantasía, donde podríamos envolvernos en abrigos que evocarían la helada Antártida y desafiar el frío extremo del cero absoluto, se enfrenta a la dura realidad de la física moderna. La idea de cruzar esa frontera definitiva del frío puede parecer seductora, pero en un giro irónico, este límite es tan inalcanzable como un sueño lucido en la noche más calurosa. La historia nos revela que ese deseo por descifrar el frío fue en gran parte inspirado por la visión innovadora de William Thomson Kelvin, conocido como Lord Kelvin, un físico escocés que dejó su huella en el mundo de la ciencia.
En el año 1848, Lord Kelvin se propuso redefinir la escala de temperatura que había estado dominada por las escalas arbitrarias de Celsius y Fahrenheit, diseñadas más por conveniencia que por un sentido de verdad científica. A diferencia de sus predecesores, Kelvin se aventuró a buscar una escala que se basara en principios absolutos, lo que dio origen a su famosa escala Kelvin. Con ella, planteó un ‘cero’ que no solo representara algo práctico, sino que simulase el estado en el cual las partículas de materia permanecerían completamente inmóviles. Si bien esta nueva perspectiva ofrecía una base más sólida en la física, también introducía un nuevo desafío: el cero absoluto, ese ideal térmico al cual los científicos han intentado acercarse sin éxito real.
Una transición importante en la definición de la temperatura Kelvin ocurrió en 2019, cuando la comunidad científica decidió fijar el kelvin a partir de la constante de Boltzmann, lo que convirtió el kelvin en una unidad basada en la energía a nivel microscópico. Este cambio no solo ha proporcionado a los científicos herramientas más precisas para explorar temperaturas extremadamente bajas, sino que también ha abierto nuevas posibilidades en la comprensión de cómo interactúa la materia a esas escalas. El hecho de que un kelvin esté definido por una energía de exactamente 1,380649 × 10⁻²³ julios por partícula, aunque puede parecer insignificantemente pequeño, revela la complejidad y belleza de las interacciones cuánticas que componen nuestro universo.
A pesar del férreo empeño de la ciencia por explorar el frío absoluto, la búsqueda del cero absoluto, definido como 0 K, está moldeada por la persuasión de la tercera ley de la termodinámica, que establece que es imposible alcanzar dicha temperatura. A medida que los científicos continúan refinando sus experimentos para acercarse más a este límite, algunos han logrado temperaturas impresionantes en entornos controlados. En 2021, un equipo de físicos alemanes enfrió átomos de rubidio a increíbles 38 picokelvin, un logro notable logrado en condiciones de microgravedad en la torre de caída de Bremen. Sin embargo, incluso estos avances no logran cerrar la brecha hacia el frío total, lo que demuestra la férrea resistencia del cero absoluto frente a la curiosidad humana.
El interés en el estudio de las temperaturas extremas continúa en campos como la investigación realizada en la Estación Espacial Internacional. Ahí, el Laboratorio de Átomos Fríos de la NASA ha manipulado átomos en estado de picokelvin, explorando las fronteras del conocimiento sobre la materia y su comportamiento a bajas temperaturas. Contrario a la percepción general de que el universo sería un vacío helado, el espacio mismo tiene una temperatura residual de 2,725 kelvin, el eco del Big Bang. La atmósfera cósmica muestra que el cero absoluto es, en última instancia, solo una referencia teórica; siempre hay algo que impide su alcanzabilidad completa. Así que, aunque el contraste del frío total pueda ser un objetivo humano, la ciencia nos recuerda que la búsqueda de ese ideal es un viaje tanto emocionante como cautivador.