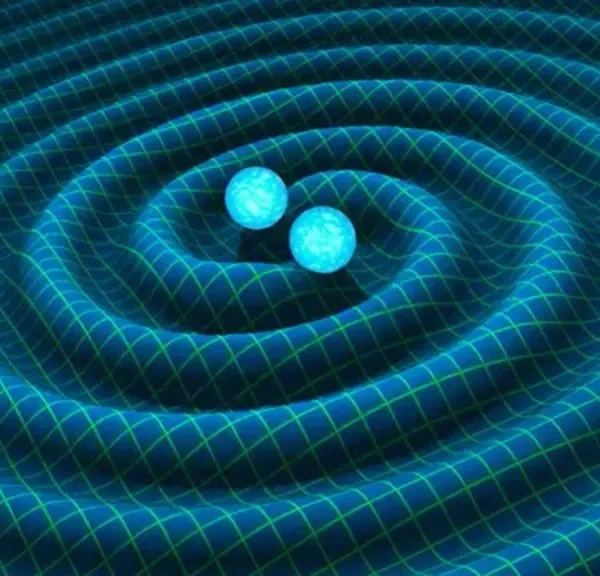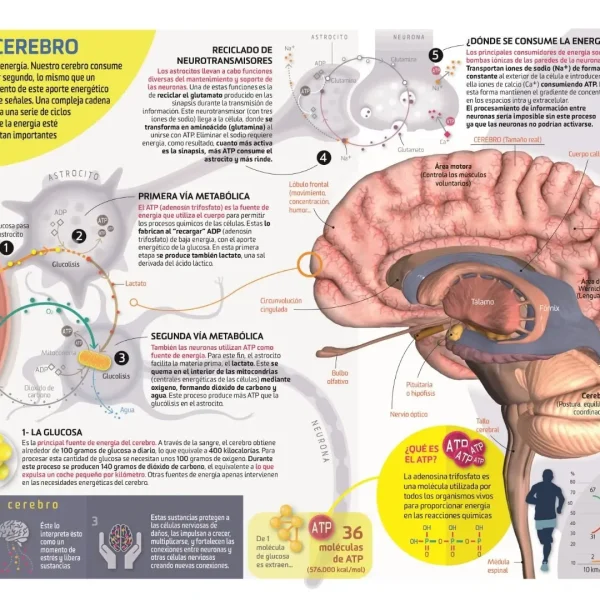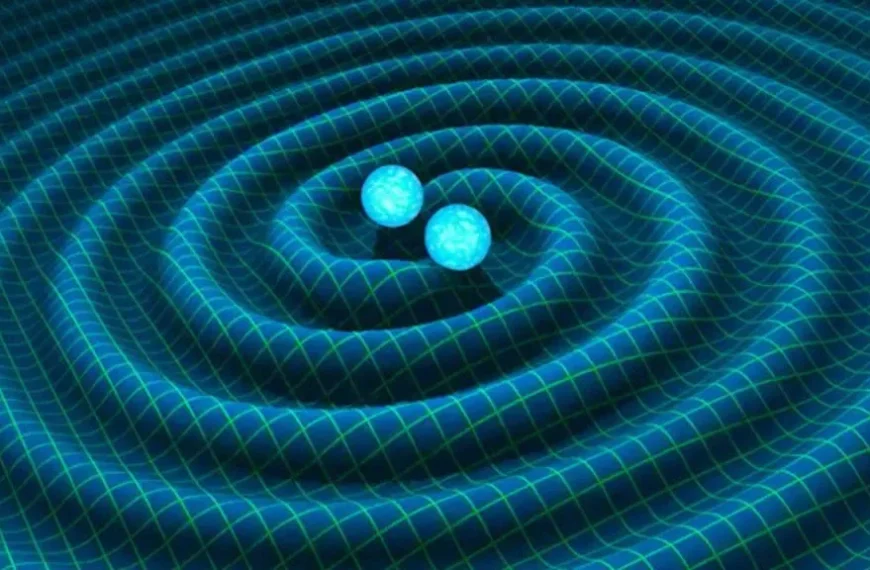La incorporación de la mujer a la astronomía en España ha sido un proceso lento y lleno de obstáculos en comparación con otros países europeos. Mientras que en el resto de Europa, mujeres comenzaron a graduarse como astrónomas a finales del siglo XVIII y principios del XIX, en España este avance no llegó hasta el siglo XX. Fue solo en 1910 cuando las mujeres españolas obtuvieron acceso a la educación universitaria, lo que marcó un punto de inflexión. Sin embargo, el verdadero inicio de la participación femenina en esta disciplina científica no se produjo hasta 1943, cuando Antonia Ferrín se convirtió en la primera mujer en dedicarse a la astronomía en el país. Este retraso histórico plantea interrogantes sobre las razones culturales y sociales que han limitado la inclusión de mujeres en campos científicos en España.
Siete años después del ingreso de Antonia Ferrín en el ámbito astronómico, en 1950, recibió una beca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para trabajar en el Observatorio de la Universidad de Santiago de Compostela, un hito importante que simbolizaba el comienzo del reconocimiento institucional de las mujeres en la astronomía en el país. En 1953, María Assumpció Catalá, quien se graduó de la Universidad de Barcelona, siguió sus pasos, consolidando un camino que, aunque incierto, comenzaba a abrirse para más mujeres. Aun así, la participación femenina en la astronomía española se limitó en gran medida a roles auxiliares, como analistas de placas fotográficas en instituciones como el Real Instituto y Observatorio de la Armada de San Fernando, donde su presencia reflejaba las limitaciones sociales de la época.
La introducción de la fotografía en la astronomía en 1826 revolucionó la forma en que se capturaban las observaciones del cielo, permitiendo a los astrónomos registrar fenómenos celestiales de una manera que hasta entonces era imposible. La primera imagen astronómica exitosa fue capturada por John William Draper en 1840, y este avance sentó las bases para el nacimiento de la astrofotografía. Este desarrollo fue crucial no solo para la ciencia en general, sino también para crear oportunidades para mujeres que, en un entorno dominado por hombres, comenzaron a desempeñar roles fundamentales en el procesamiento de las imágenes obtenidas a través de las placas fotográficas. Esta evolución demuestra cómo la tecnología puede facilitar la inclusión en campos tradicionalmente masculinos.
A medida que los avances en la astrofotografía mostraban más del universo, el trabajo de las mujeres con placas de vidrio se volvió indispensable para calcular las posiciones de las estrellas. Aunque el Real Observatorio de San Fernando no contó con mujeres en su personal astronómico debido a la estructura militar, otros observatorios comenzaron a emplear a mujeres en tareas de cálculo. La escasez de documentación sobre sus contribuciones subraya cómo, históricamente, muchas mujeres han sido borradas de la narrativa científica. Entre las que destacaron se encontraban cinco mujeres cuya labor fue crucial en la medición de la posición de las estrellas: Amalia Ristori Fernández, María del Pilar y María del Carmen Rodríguez Sáenz de Urraca, María del Carmen Navarro González y Agustina Planelles Lazaga.
A pesar de los logros de estas precursoras, la situación actual de la astronomía en España revela que la igualdad de género aún es un objetivo lejano. Según la Sociedad Española para la Astronomía, de las 1,184 personas dedicadas a la investigación o enseñanza en astronomía en 2024, solo 307 eran mujeres. Esta cifra invita a la reflexión sobre las barreras que persisten y la necesidad de seguir promoviendo la inclusión de mujeres en la ciencia. Con iniciativas adecuadas y un cambio cultural que valore el trabajo femenino en esta disciplina, el futuro de la astronomía podría ser más inclusivo y representativo, ayudando a que la historia de mujeres como Ferrín y Catalá nunca vuelva a ser olvidada.